¿En qué situación se encuentra ahora la epidemia de Ébola en Liberia?
Cuando llegas a Monrovia te impacta, porque ya desde que te bajas del avión hay que empezar a lavarse las manos, tomarse la temperatura, etc. Y te das cuenta de que estás entrando en un territorio desconocido en el que vas a tener que empezar a aplicar unas pautas a las que no estás acostumbrado.
Yo llegué a mediados de noviembre, y durante las primeras dos semanas seguían habiendo bastantes contagios y se construían nuevas Unidades de Tratamiento de Ébola (UTE). Cuando he regresado casi dos meses después se han podido clausurar algunas UTE, aunque se siguen levantando Centros Comunitarios de Salud. La mayoría de estos dispositivos han sido creados por distintas organizaciones de Estados Unidos, Alemania e Italia, entre otros países, además de ONG como el Comité Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras.
A principios de este mes de enero las UTE se encuentran con un nivel de ocupación entorno al 25%, por lo que está descendiendo progresivamente el número de contagios de Ébola. Esto es muy positivo por un lado, ya que incluso está previsto que las escuelas reabran próximamente. Pero lo negativo que puede pasar es que la gente se relaje y empiecen de nuevo a incrementarse los casos, ya que el Ébola no ha desaparecido. Pero la vida en general sigue con normalidad, aunque hay una gran necesidad de atender a la población de otras enfermedades diferentes al Ébola, como malaria, hepatitis, desnutrición, tuberculosis... además de la atención de partos complicados, que en conjunto están provocando una elevada mortalidad.
¿Cuál es la situación concreta del Hospital San José de Monrovia?
Cuando yo llegué en noviembre ya se ha había realizado mucho trabajo y esfuerzo previo desde Juan Ciudad ONGD, la Orden Hospitalaria, Cruz Roja Internacional, el CRS... para lograr la reapertura por fases del hospital, que había sido clausurado el 1 de agosto.
El 24 de noviembre se abrieron nuevamente las puertas del hospital con una Unidad de Maternidad donde ya se han atendido a 300 mujeres embarazadas y 60 partos, la mitad de ellos cesáreas, al ser casos complicados.
También se creó un Centro de Observación para los casos sospechosos de Ébola, así como un sistema de triaje que necesita supervisión constante, al ser uno de los puntos clave para evitar posibles contagios.

Foto: José Mª Viadero (1º por la izda.) junto a la Dra. Fanta, superviviente de Ébola y dos médicos españoles voluntarios en noviembre de 2014 en el Hospital San José de Monrovia.
Cuando llegas a Monrovia te impacta, porque ya desde que te bajas del avión hay que empezar a lavarse las manos, tomarse la temperatura, etc. Y te das cuenta de que estás entrando en un territorio desconocido en el que vas a tener que empezar a aplicar unas pautas a las que no estás acostumbrado.
Yo llegué a mediados de noviembre, y durante las primeras dos semanas seguían habiendo bastantes contagios y se construían nuevas Unidades de Tratamiento de Ébola (UTE). Cuando he regresado casi dos meses después se han podido clausurar algunas UTE, aunque se siguen levantando Centros Comunitarios de Salud. La mayoría de estos dispositivos han sido creados por distintas organizaciones de Estados Unidos, Alemania e Italia, entre otros países, además de ONG como el Comité Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras.
A principios de este mes de enero las UTE se encuentran con un nivel de ocupación entorno al 25%, por lo que está descendiendo progresivamente el número de contagios de Ébola. Esto es muy positivo por un lado, ya que incluso está previsto que las escuelas reabran próximamente. Pero lo negativo que puede pasar es que la gente se relaje y empiecen de nuevo a incrementarse los casos, ya que el Ébola no ha desaparecido. Pero la vida en general sigue con normalidad, aunque hay una gran necesidad de atender a la población de otras enfermedades diferentes al Ébola, como malaria, hepatitis, desnutrición, tuberculosis... además de la atención de partos complicados, que en conjunto están provocando una elevada mortalidad.
¿Cuál es la situación concreta del Hospital San José de Monrovia?
Cuando yo llegué en noviembre ya se ha había realizado mucho trabajo y esfuerzo previo desde Juan Ciudad ONGD, la Orden Hospitalaria, Cruz Roja Internacional, el CRS... para lograr la reapertura por fases del hospital, que había sido clausurado el 1 de agosto.
El 24 de noviembre se abrieron nuevamente las puertas del hospital con una Unidad de Maternidad donde ya se han atendido a 300 mujeres embarazadas y 60 partos, la mitad de ellos cesáreas, al ser casos complicados.
También se creó un Centro de Observación para los casos sospechosos de Ébola, así como un sistema de triaje que necesita supervisión constante, al ser uno de los puntos clave para evitar posibles contagios.

Foto: José Mª Viadero (1º por la izda.) junto a la Dra. Fanta, superviviente de Ébola y dos médicos españoles voluntarios en noviembre de 2014 en el Hospital San José de Monrovia.
¿Cuántas personas están trabajando ahora en el hospital?
En total el personal está formado por algo más de 100 personas, y realmente es un esfuerzo tremendo, ya que se necesita el doble de profesionales que en circunstancias normales, además de que fue necesario reformar algunas zonas del hospital para adecuarlo a los protocolos de seguridad que requiere trabajar en un escenario de epidemia de Ébola.
También se hace formación continuada al personal sobre las medidas y protocolos pertinentes de seguridad, con cursos semanales de refuerzo para los distintos equipos implicados, desde consultas y quirófano a limpieza, desinfección y gestión de residuos, entre otros.
Diariamente se reúne un equipo médico con personal de administración para evaluar las incidencias, subsanar dificultades y mejorar en los servicios sanitarios que se están prestando. Es un trabajo que requiere mucha energía y es complejo, ya que los protocolos de seguridad implican cambiar pautas y comportamientos que han venido realizándose durante años, para introducir nuevas pautas.
¿Cuál ha sido la ayuda enviada desde España?
La ayuda que se envió desde España tras la crisis que se desató a finales de julio fue la primera que llegó al Hospital de Monrovia. Posteriormente también se ha ido recibiendo ayuda de otros organismos como el Gobierno de Liberia y Cruz Roja, pero realmente fue muy importante, y sigue siéndolo, el envío de fondos y materiales desde nuestro país, tanto a Liberia como a Sierra Leona, donde se acaba de reabrir el Hospital San Juan de Dios de Lunsar.
En total se han enviado a estos dos países cerca de 31 toneladas de material sanitario de protección, así como medicinas y alimentos, gracias a la ayuda de muchas personas, instituciones públicas y privadas y otras organizaciones, por lo que estamos muy agradecidos. Los fondos económicos recaudados están sirviendo para cubrir los gastos del hospital, así como la formación del personal, y sin ellos no sería posible prestar los servicios sanitarios que tenemos en marcha.
También quiero resaltar el apoyo de aquellas personas voluntarias que están colaborando con Juan Ciudad ONGD de distintas maneras. Concretamente para la reapertura hemos contado con la ayuda de dos médicos y un enfermero españoles, y actualmente continúan ayudando en el hospital un voluntario norteamericano y una religiosa enfermera polaca de las Franciscanas Misioneras de María.
¿Cuál es el futuro?
Pues en los próximos días el Hospital San José de Monrovia va a abrir también una Unidad de Pediatría, ya que es otra de las urgencias que existen, y aunque hay muchas dificultades y Liberia afronta grandes retos debido a la situación tan crítica en que se encuentra, nuestra misión es ir y estar allí donde haya personas que carezcan de atención sociosanitaria.
Además, desde el pasado 6 de enero se ha reabierto el Hospital San Juan de Dios de Lunsar en Sierra Leona, donde la epidemia de Ébola sigue siendo grave. La apertura está siendo progresiva, y se ha comenzado con los servicios ambulatorios, y en los próximos días se empezarán las hospitalizaciones, velándose por la máxima seguridad de los pacientes y del personal sanitario.
Por Adriana Castro, responsable de Comunicación de JCONGD

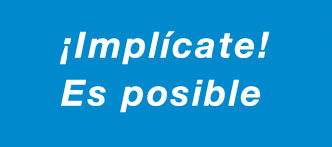
 Entrevistamos a José Mª Viadero, director de Juan Ciudad ONGD, tras regresar del Hospital San José de Monrovia (Liberia), donde ha permanecido los últimos dos meses junto a los Hnos. de San Juan de Dios Bernard Benda y Chardey Kodjo, que siguen allí. Madrid, 12 de enero de 2015.
Entrevistamos a José Mª Viadero, director de Juan Ciudad ONGD, tras regresar del Hospital San José de Monrovia (Liberia), donde ha permanecido los últimos dos meses junto a los Hnos. de San Juan de Dios Bernard Benda y Chardey Kodjo, que siguen allí. Madrid, 12 de enero de 2015.








